La ignorancia cultural, y su trascendencia social fetiche, provienen de actos intencionales de grupos que legitiman el presente histórico en un tiempo de inmovilidad y valores absolutos. La oscuridad de conocimiento del pensamiento colectivo impide que las respuestas de reacción adquieran la dimensión y la profundidad de los actos gregarios de suma intolerancia convivencial. Se diría que la ignorancia arroja la existencia a la manipulación de la ambigüedad del cinismo y la violencia. Propone que la experiencia social sea carencia y resignación para un vitalismo de la universalidad de la Nada por el signo del dinero-intercambio. Dentro de la oscuridad de la ignorancia hay secuencias psíquicas discontinuas intencionalmente barbarizadas. Con estas secuencias interiorizadas de crueldad y barbarie, se forman bloques sociales sujetos a la precariedad para reproducir los privilegios y la sumisión a las minorías de poder para subsistir. En los bloques sociales de jerarquía dominante, las libertades se vuelven texturas ideológicas que legitiman la explotación de los bloques sociales dominados. Los bloques dominados se hayan desorganizados por las fuerzas activas de dominio, construyéndose así la sumisión ignorante, y la libertad-parapeto de los privilegios de status jerárquico activos.
Cuando Josef K entra en la oscuridad de la Catedral, irrumpe en la falta de luz de una conciencia sometida a la angustia de su aniquilación. Se unen, a su experiencia existencial, la arquitectura simbólica del cristianismo gótico y la temporalidad irreligiosa del tiempo presente. La escatología vertical gótica de la esperanza y la incertidumbre oscura del plazo de condena a su proceso. Josef K está poseído por el desasosiego de una existencia encajada en la muerte. Aunque aún le quedan residuos de su cotidianidad, la organización competitiva del Banco, sus recelos de ser desposeído de sus privilegios en la organización del trabajo, la sospecha ante las consecuencias de sus ineficacias laborales, motivos que se resumen en la situación de incertidumbre amenazante del proceso y la ignorancia de la marcha de su procedimiento judicial. El aturdimiento de la cotidianidad de K no impide que la entrada en la Catedral sea el presentimiento del final de su existencia.
Al cruzar por la nave central de la iglesia, K se encuentra con un púlpito que parecía diseñado para sacrificar al predicador. En el púlpito había una lamparilla encendida como si se preparara un sermón. “Pero en los últimos peldaños- K dejó escapar una sonrisa- se encontraba un sacerdote, que sujetándose una mano por la baranda y presto a subir la escalera, miraba a K. Luego hizo con la cabeza una señal; viéndola K se persigno y se inclinó, cosa que debía de haber hecho ya. El sacerdote descansó un momento y subió la escalera con pequeños y rápidos pasos. ¿Es qué realmente iba a pronunciar un sermón? (…) ¿Pero se podía predicar en aquel desierto? (…) Casi ya había dejado la zona de los bancos y se acercaba al espacio libre antes de la salida, cuando escuchó por primera vez la voz del sacerdote. Era una voz grave y delicada. ¡Con qué fuerza se escuchaba en el templo, presto a recibirla! Pero el sacerdote no llamaba a los oyentes. No había cómo perderse ni cómo tratar de escapar. (…)
El sacerdote exclamó:
-Josef K.
“K paró bruscamente, con su mirada hacia el suelo. Aún estaba en libertad. Podía caminar y fugarse por una de las puertecitas oscuras que había a poca distancia de él. Esto quería decir que no había escuchado o que no quería escuchar. Pero si regresaba, ya nada habría que hacer, lo habrían cogido; significaba confesar que había entendido bien y que se disponía a cumplir. (…) –Tú eres Josef K-dijo el sacerdote.
-Sí-respondió K.
-Estás acusado- dijo el sacerdote, con voz muy suave.
-Sí- manifestó K-Estoy en libertad provisional.
-Quiere decir que tú eres la persona que busco- dijo el sacerdote- Soy el capellán de la cárcel. (…)
-¿Sabes que tu proceso no marcha bien?-preguntó el sacerdote.
-Así creo-respondió K- Ha sido mi preocupación constante, pero nada bueno he sacado; pero también es cierto que mi demanda aún no está concluida.
-¿Cómo piensas que concluirá tu proceso?- preguntó el sacerdote.
-Antes-manifestó K-pensaba que mi proceso tendría un buen fin, pero ahora ya no tengo certeza. En realidad no lo sé. ¿Tú lo sabes?
-No- dijo el sacerdote- pero tengo miedo de que termine mal. Te creen culpable. (…)
-¡Pero yo no soy culpable- dijo K-Es un error. Además, ¿cómo un ser humano puede ser culpable? .Todos aquí somos hombres, tanto el uno como el otro.
-Sí-dijo el sacerdote, pero de esta forma suelen expresarse los culpables.
La escena entre el sacerdote y K tiene el eco textual que evoca el Antiguo Testamento: Caín, (Gén. 4,1-16), hijo mayor de Adán y Eva, y hermano de Abel, al ver que el sacrificio ofrecido por Abel era preferido al suyo, Caín le asesinó y se convirtió por ello en el primer homicida. Dios le maldijo y le condenó a vagabundear errante por la tierra y le marcó con una señal.
“-¿Cómo me puedo engañar?-preguntó K.
-Estás engañado respecto a la justicia-le manifestó el sacerdote-; referente a este engaño, hay algunas palabras de introducción a la ley:”Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez dice el centinela, pero ahora no. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y dice:-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto tantas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, su barba larga de tártaro, rala y negra, decide que conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un lado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatigar al guardián con sus súplicas. (…) Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte empieza a endurecer su cuerpo. (…) ¿Qué quieres saber ahora?- pregunta el guardián- Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley- dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie haya podido entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentimientos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrara.”
El castigo del campesino es el de una esperanza de redención legal ante una puerta que se denomina la puerta del devenir de la historia y que para él no estaba abierta, pues había un guardián que la vigilaba. En la entrada a la Ley, el campesino espera la redención de su clase y el guardián le engaña con la predestinación divina de los abandonados y los sumisos.
Franz Kafka escribe el apólogo existencial de la desesperanza Absoluta: el hombre es una existencia para la muerte.
“En la noche anterior al día en que K cumplía treinta y un años- más o menos a las nueve de la noche, hora de la tranquilidad en las calles, se presentaron dos señores en la casa de K. Vestían levita, de semblante pálido y gordo, llevaban sombreros de copa que daban la impresión de estar atornillados a su cabeza.(…) Y vinieron a su memoria las moscas que en su afán de desprenderse del papel cazamoscas, son capaces de desprenderse de sus patas.(…) Pero uno de los señores cogió por la garganta a K y el otro le clavó el cuchillo a la altura del corazón, repitió dos veces más la operación. Con la mirada de un moribundo observó a los dos señores inclinados muy junto a su rostro, que miraban el fin mejilla contra mejilla.
-¡Cómo un perro!- dijo, y era como si la vergüenza tuviera que sobrevivirlo.”
Escribe Nietzsche: “La idealidad de la Ley hace al hombre responsable de una deuda impagable. La ley dota a la conciencia de la memoria. El hombre que paga con su dolor la pena que inflige es considerado responsable de su deuda. La ecuación de la crueldad: pena infligida igual a dolor sufrido, introduciendo en ella el placer que se experimenta al infligir o contemplar el dolor.”
Cuando Josef K entra en la oscuridad de la Catedral, irrumpe en la falta de luz de una conciencia sometida a la angustia de su aniquilación. Se unen, a su experiencia existencial, la arquitectura simbólica del cristianismo gótico y la temporalidad irreligiosa del tiempo presente. La escatología vertical gótica de la esperanza y la incertidumbre oscura del plazo de condena a su proceso. Josef K está poseído por el desasosiego de una existencia encajada en la muerte. Aunque aún le quedan residuos de su cotidianidad, la organización competitiva del Banco, sus recelos de ser desposeído de sus privilegios en la organización del trabajo, la sospecha ante las consecuencias de sus ineficacias laborales, motivos que se resumen en la situación de incertidumbre amenazante del proceso y la ignorancia de la marcha de su procedimiento judicial. El aturdimiento de la cotidianidad de K no impide que la entrada en la Catedral sea el presentimiento del final de su existencia.
Al cruzar por la nave central de la iglesia, K se encuentra con un púlpito que parecía diseñado para sacrificar al predicador. En el púlpito había una lamparilla encendida como si se preparara un sermón. “Pero en los últimos peldaños- K dejó escapar una sonrisa- se encontraba un sacerdote, que sujetándose una mano por la baranda y presto a subir la escalera, miraba a K. Luego hizo con la cabeza una señal; viéndola K se persigno y se inclinó, cosa que debía de haber hecho ya. El sacerdote descansó un momento y subió la escalera con pequeños y rápidos pasos. ¿Es qué realmente iba a pronunciar un sermón? (…) ¿Pero se podía predicar en aquel desierto? (…) Casi ya había dejado la zona de los bancos y se acercaba al espacio libre antes de la salida, cuando escuchó por primera vez la voz del sacerdote. Era una voz grave y delicada. ¡Con qué fuerza se escuchaba en el templo, presto a recibirla! Pero el sacerdote no llamaba a los oyentes. No había cómo perderse ni cómo tratar de escapar. (…)
El sacerdote exclamó:
-Josef K.
“K paró bruscamente, con su mirada hacia el suelo. Aún estaba en libertad. Podía caminar y fugarse por una de las puertecitas oscuras que había a poca distancia de él. Esto quería decir que no había escuchado o que no quería escuchar. Pero si regresaba, ya nada habría que hacer, lo habrían cogido; significaba confesar que había entendido bien y que se disponía a cumplir. (…) –Tú eres Josef K-dijo el sacerdote.
-Sí-respondió K.
-Estás acusado- dijo el sacerdote, con voz muy suave.
-Sí- manifestó K-Estoy en libertad provisional.
-Quiere decir que tú eres la persona que busco- dijo el sacerdote- Soy el capellán de la cárcel. (…)
-¿Sabes que tu proceso no marcha bien?-preguntó el sacerdote.
-Así creo-respondió K- Ha sido mi preocupación constante, pero nada bueno he sacado; pero también es cierto que mi demanda aún no está concluida.
-¿Cómo piensas que concluirá tu proceso?- preguntó el sacerdote.
-Antes-manifestó K-pensaba que mi proceso tendría un buen fin, pero ahora ya no tengo certeza. En realidad no lo sé. ¿Tú lo sabes?
-No- dijo el sacerdote- pero tengo miedo de que termine mal. Te creen culpable. (…)
-¡Pero yo no soy culpable- dijo K-Es un error. Además, ¿cómo un ser humano puede ser culpable? .Todos aquí somos hombres, tanto el uno como el otro.
-Sí-dijo el sacerdote, pero de esta forma suelen expresarse los culpables.
La escena entre el sacerdote y K tiene el eco textual que evoca el Antiguo Testamento: Caín, (Gén. 4,1-16), hijo mayor de Adán y Eva, y hermano de Abel, al ver que el sacrificio ofrecido por Abel era preferido al suyo, Caín le asesinó y se convirtió por ello en el primer homicida. Dios le maldijo y le condenó a vagabundear errante por la tierra y le marcó con una señal.
“-¿Cómo me puedo engañar?-preguntó K.
-Estás engañado respecto a la justicia-le manifestó el sacerdote-; referente a este engaño, hay algunas palabras de introducción a la ley:”Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez dice el centinela, pero ahora no. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y dice:-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto tantas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, su barba larga de tártaro, rala y negra, decide que conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un lado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatigar al guardián con sus súplicas. (…) Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte empieza a endurecer su cuerpo. (…) ¿Qué quieres saber ahora?- pregunta el guardián- Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley- dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie haya podido entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentimientos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrara.”
El castigo del campesino es el de una esperanza de redención legal ante una puerta que se denomina la puerta del devenir de la historia y que para él no estaba abierta, pues había un guardián que la vigilaba. En la entrada a la Ley, el campesino espera la redención de su clase y el guardián le engaña con la predestinación divina de los abandonados y los sumisos.
Franz Kafka escribe el apólogo existencial de la desesperanza Absoluta: el hombre es una existencia para la muerte.
“En la noche anterior al día en que K cumplía treinta y un años- más o menos a las nueve de la noche, hora de la tranquilidad en las calles, se presentaron dos señores en la casa de K. Vestían levita, de semblante pálido y gordo, llevaban sombreros de copa que daban la impresión de estar atornillados a su cabeza.(…) Y vinieron a su memoria las moscas que en su afán de desprenderse del papel cazamoscas, son capaces de desprenderse de sus patas.(…) Pero uno de los señores cogió por la garganta a K y el otro le clavó el cuchillo a la altura del corazón, repitió dos veces más la operación. Con la mirada de un moribundo observó a los dos señores inclinados muy junto a su rostro, que miraban el fin mejilla contra mejilla.
-¡Cómo un perro!- dijo, y era como si la vergüenza tuviera que sobrevivirlo.”
Escribe Nietzsche: “La idealidad de la Ley hace al hombre responsable de una deuda impagable. La ley dota a la conciencia de la memoria. El hombre que paga con su dolor la pena que inflige es considerado responsable de su deuda. La ecuación de la crueldad: pena infligida igual a dolor sufrido, introduciendo en ella el placer que se experimenta al infligir o contemplar el dolor.”
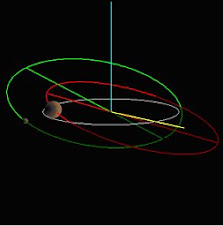




No hay comentarios:
Publicar un comentario