1
La evolución de los sistemas sociales implica la función y desarrollo de los valores sociales, de sus normativas jerarquizadas, por los cuales se da la actividad concreta de reproducción social. La relación del hombre con el hombre se expresa en valores normativos,” vividos”, que lo sujetan a las prácticas culturales de predominantes sobre dominados. Las normas de conducta de los valores predominantes marcan el sentido finalista y temporal de la sociedad en un objetivo de fines y medios. Los valores predominantes tienen límites concretos de temporalidad, racionalidad e irracionalidad. La temporalidad de los valores no es permanente, está sometida a la antropología histórica. Ella fluye en las contradicciones sociales de predominio. No hay sociedad de valores eternos, sino históricos y contradictorio. La irracionalidad de los valores se vuelve racional por el cambio de la ideología en ciencia. La ideología falsea la realidad. Sustituye la realidad por su apariencia. La construcción ideológica no admite la negación. En los enfrentamientos sociales, los grupos antagónicos argumentan afirmando la necesidad de su ideología. Se esconde la correspondencia de los intereses antagónicos. Los intereses reales políticamente enfrentados se estructuran en la propiedad de la utilidad de los factores materiales y mentales de la vida social. La rigidez y elasticidad de los enfrentamientos sociales exigen valores jerarquizados que presenten relaciones de predominio. Las luchas sociales de los campesinos alemanes y la aristocracia se basaban en una redistribución de la propiedad de la tierra y la participación igualitaria en el uso de los instrumentos de acción política. En las luchas sociales del siglo XVI, las funciones prácticas económicas se trababan con las funciones prácticas religiosas. La ideología religiosa intervenía en la conducta de los combatientes con su agrupamiento en facciones de clase social, que escondían la realidad económica con la ideología religiosa. La producción material y su consumo estaban bajo el lenguaje de la trascendencia de la fe religiosa. La representación simbólica del mundo tomaba los valores reales para llevarlos a la posthistoria. Las clases sociales subordinadas adquieren su ideología combativa negando los valores de la religión de dominio de clase. Los campesinos y asalariados tomaban conciencia de sus necesidades materiales negando la burbuja mística autoritaria, que transformaba las necesidades materiales y mentales en representaciones de la esencia humana. El siglo XVI, están cerca de concebir los cambios sociales en la variabilidad de las relaciones de propiedad del medio objeto de trabajo, la tierra. Cuando cambian las relaciones económicas, las relaciones idealizadas no permanecen. El mundo imaginario se vuelve entonces real. Las relaciones de las prácticas económicas y políticas adquieren permanencia fuera del Sujeto imaginario y sin historia.
2
Las funciones económicas, políticas y religiosas se desplazan de clase por las luchas sociales. Las propiedades internas y externas de estos desplazamientos de la sociedad son los límites objetivos de su reproducción material e imaginaria. Las necesidades de sobrevivir a la desigualdad de la distribución de la riqueza impulsa la discontinuidad revolucionaria en la historia.
La historia se reproduce en saltos discontinuos de la producción y la redistribución de la riqueza. El mundo recibido es una variable de circunstancias dadas por las generaciones anteriores. Ellas dejan un legado de soportes materiales e ideológicos que le sirvieron de afirmación de sus límites de permanencia. Las transmisiones culturales se extinguen en la desutilidad que tienen para las generaciones presentes. La pasión de otros, que nos son ajenos, pierde eficacia para la pasión actual. La elasticidad histórica de la necesidad lleva al individuo a vivir su vida en un absoluto radical de desmemoria. Las necesidades sociales se dan en un entorno rugoso de acciones y reacciones de medios y fines sin intencionalidad previsible a largo plazo. La angustia de la temporalidad de los grupos sociales pertenece al deterioro de la utilidad del mundo extinguido. La desutilidad de la memoria es maquinal y residual. La producción material e ideológica revela incesantemente el tiempo real, en el que la sociedad se da a sí misma un límite absoluto contradictorio. Las contradicciones sociales establecen jerarquías de valores límites de propiedad y poder. Los valores límites adjuntan la variabilidad de las circunstancias, la negación de las propiedades internas y externas del sistema social, a través de las luchas sociales. A toda constante social de sumisión le sucede una variable de rebelión-límite. Las rupturas del orden social generan elementos diferenciales en las funciones económicas, políticas e ideológicas. Los desplazamientos históricos de los conflictos de propiedad y poder forman grupos de la pasión y acción ante el orden social jerarquizado.
3 La base económica de las clases en el siglo XVI.
La estructura política del Sacro Imperio Germánico estaba determinada por los límites objetivos de un sistema económico, que disgregaba el orden feudal y en el orden capitalista renacentista. Los príncipes absolutistas alemanes habían acrecentado su poder social a costa de un imperio que se debilitada en las luchas contra Francia y el Imperio Otomano y en la opresión económica de los campesinos.
Se iba acrecentando la diferencia económica de clase por la acción de fuerzas externas e internas al imperio. La clase social que padecía con mayor intensidad la destrucción del modo medieval era la de los campesinos. Mientras los campesinos presentaban la uniformidad de sus creencias y de su explotación económica, los estamentos feudales se iban fragmentando en pequeños feudos por las transmisiones hereditarias y en grandes feudos de alta concentración de capital-tierra y bajo nivel del trabajo campesino. La rentabilidad de la propiedad de la tierra propiciaba relaciones sociales complejas de alianzas de subordinación de pequeños propietarios a los grandes propietarios feudales. La pequeña aristocracia se encontraba sumida en el juego político de alianzas a los estamentos superiores de la iglesia, de la alta nobleza y al patriciado burgués de las ciudades renacentistas. Estas clases concentraban la propiedad territorial e industrial.
4
Los levantamientos campesinos de 1525 se debían al retraso del desarrollo de la clase campesina y de la pequeña aristocracia en su participación económica con respecto a las ganancias excedentarias crecientes de los nobles en la Alta Suabia, Wurtemberg, Franconia, Salta Sajonia y Turingia, en donde la propiedad hereditaria de las tierras cultivables de la nobleza se iba concentrando a la vez que se mantenía un población sobrante de campesinos a la espera forzada de la emigración. El medio de producción crecía con las adquisiciones de pequeñas propiedades y tierras comunales, mientras la población campesina se situaba en los límites de supervivencia con exceso de natalidad. Las relaciones económicas contradictorias de exceso de cantidades de trabajo y concentración de la propiedad territorial impedían rendimientos crecientes de la tierra. Esto habría de causar alta intensidad del trabajo campesino con rendimientos decrecientes. Se producía menos con mayores cantidades de trabajo e intensidad del mismo. El excedente económico se daba con la depauperación del campesinado. La sobrepoblación campesina y su depauperación hacían que se perdieran los valores jerarquizados de clase cultural y propiedad del medievalismo. A los rendimientos decrecientes de la tierra se unían las variables exógenas de las guerras, las malas cosechas y la presión ejercida por los Señores que acrecentaban la servidumbre del campesinado por las propiedades comunales que habían sido expropiadas, los derechos de utilización de terrenos comunes de pastoreo, y de bosques. La pesca y la caza, antes comunitarios, se habían suprimido. La alta nobleza no estaba interesada en la mejora de las condiciones de vida de los campesinos, puesto que el mantenimiento del “statu quo” les garantizaba la supervivencia de sus privilegios.
5
La pequeña nobleza carecía de los instrumentos conceptuales adecuados para analizar las categorías económicas de la producción industrial, la circulación de mercado de los valores de uso y sus relaciones de dinero y precios. La actividad económica del Renacimiento significaba el declive de sus formas rituales del economismo medieval de campesinos y aristocracia pequeña y alta. La frustración de la pequeña nobleza la llevaba al enfrentamiento amotinado contra la adaptación de la Alta nobleza a formas económicas de precios monetarios de los valores de uso agrarios y los préstamos hipotecarios por bienes de lujo industriales. Las apreciaciones y depreciaciones monetarias eran causas de alteraciones de los precios y de mercado, de los salarios y de la renta de la tierra. El poder económico provenía del dinero en depósitos bancarios y su circulación por prestamistas de las ciudades a las cortes. Esta variabilidad de los valores económicos desvalorizaba de las relaciones medievales de dominio. La ética caballeresca se convertía en ética crematística. La dicotomía económica llevaba a la pequeña nobleza a la dualidad de alianzas militares con la alta nobleza y otras con los campesinos y hasta las frustradas revueltas nihilistas de los caballeros palatinos. Algunos pequeños nobles marginales se dedicaban al saqueo de los bienes de uso que los campesinos vendían en los mercados a precios monetarios altos. La jerarquía eclesiástica de arzobispos, obispos, abades, se oponía a cualquier cambio de la situación existente por sus alianzas militares e ideológicas a la Alta nobleza. Las instituciones eclesiásticas estaban calcadas sobre el modelo feudal. Sus dignatarios eran príncipes con grandes propiedades y siervos a su cargo a los que utilizaban de modo tan inhumanos como los Señores seculares.
6
El clero popular, (curas de pueblos y de campiñas), cuya su situación económica se asemejaba a la de los campesinos medios, con una obediencia que oscilaba de la aristocracia eclesiástica a la revolución campesina y a los postulados que implicaba la Reforma protestante. El campesino se desanudaba de las ataduras eclesiásticas y de la alta nobleza y con ello tomó conciencia de fuerza social. Se secularizaba para liberarse del orden medieval y su coacción tributaria. El clero popular participó en las luchas populares de los campesinos bajo la Reforma de la fe y se vincularon como grupos de ardiente exasperación.
La evolución de los sistemas sociales implica la función y desarrollo de los valores sociales, de sus normativas jerarquizadas, por los cuales se da la actividad concreta de reproducción social. La relación del hombre con el hombre se expresa en valores normativos,” vividos”, que lo sujetan a las prácticas culturales de predominantes sobre dominados. Las normas de conducta de los valores predominantes marcan el sentido finalista y temporal de la sociedad en un objetivo de fines y medios. Los valores predominantes tienen límites concretos de temporalidad, racionalidad e irracionalidad. La temporalidad de los valores no es permanente, está sometida a la antropología histórica. Ella fluye en las contradicciones sociales de predominio. No hay sociedad de valores eternos, sino históricos y contradictorio. La irracionalidad de los valores se vuelve racional por el cambio de la ideología en ciencia. La ideología falsea la realidad. Sustituye la realidad por su apariencia. La construcción ideológica no admite la negación. En los enfrentamientos sociales, los grupos antagónicos argumentan afirmando la necesidad de su ideología. Se esconde la correspondencia de los intereses antagónicos. Los intereses reales políticamente enfrentados se estructuran en la propiedad de la utilidad de los factores materiales y mentales de la vida social. La rigidez y elasticidad de los enfrentamientos sociales exigen valores jerarquizados que presenten relaciones de predominio. Las luchas sociales de los campesinos alemanes y la aristocracia se basaban en una redistribución de la propiedad de la tierra y la participación igualitaria en el uso de los instrumentos de acción política. En las luchas sociales del siglo XVI, las funciones prácticas económicas se trababan con las funciones prácticas religiosas. La ideología religiosa intervenía en la conducta de los combatientes con su agrupamiento en facciones de clase social, que escondían la realidad económica con la ideología religiosa. La producción material y su consumo estaban bajo el lenguaje de la trascendencia de la fe religiosa. La representación simbólica del mundo tomaba los valores reales para llevarlos a la posthistoria. Las clases sociales subordinadas adquieren su ideología combativa negando los valores de la religión de dominio de clase. Los campesinos y asalariados tomaban conciencia de sus necesidades materiales negando la burbuja mística autoritaria, que transformaba las necesidades materiales y mentales en representaciones de la esencia humana. El siglo XVI, están cerca de concebir los cambios sociales en la variabilidad de las relaciones de propiedad del medio objeto de trabajo, la tierra. Cuando cambian las relaciones económicas, las relaciones idealizadas no permanecen. El mundo imaginario se vuelve entonces real. Las relaciones de las prácticas económicas y políticas adquieren permanencia fuera del Sujeto imaginario y sin historia.
2
Las funciones económicas, políticas y religiosas se desplazan de clase por las luchas sociales. Las propiedades internas y externas de estos desplazamientos de la sociedad son los límites objetivos de su reproducción material e imaginaria. Las necesidades de sobrevivir a la desigualdad de la distribución de la riqueza impulsa la discontinuidad revolucionaria en la historia.
La historia se reproduce en saltos discontinuos de la producción y la redistribución de la riqueza. El mundo recibido es una variable de circunstancias dadas por las generaciones anteriores. Ellas dejan un legado de soportes materiales e ideológicos que le sirvieron de afirmación de sus límites de permanencia. Las transmisiones culturales se extinguen en la desutilidad que tienen para las generaciones presentes. La pasión de otros, que nos son ajenos, pierde eficacia para la pasión actual. La elasticidad histórica de la necesidad lleva al individuo a vivir su vida en un absoluto radical de desmemoria. Las necesidades sociales se dan en un entorno rugoso de acciones y reacciones de medios y fines sin intencionalidad previsible a largo plazo. La angustia de la temporalidad de los grupos sociales pertenece al deterioro de la utilidad del mundo extinguido. La desutilidad de la memoria es maquinal y residual. La producción material e ideológica revela incesantemente el tiempo real, en el que la sociedad se da a sí misma un límite absoluto contradictorio. Las contradicciones sociales establecen jerarquías de valores límites de propiedad y poder. Los valores límites adjuntan la variabilidad de las circunstancias, la negación de las propiedades internas y externas del sistema social, a través de las luchas sociales. A toda constante social de sumisión le sucede una variable de rebelión-límite. Las rupturas del orden social generan elementos diferenciales en las funciones económicas, políticas e ideológicas. Los desplazamientos históricos de los conflictos de propiedad y poder forman grupos de la pasión y acción ante el orden social jerarquizado.
3 La base económica de las clases en el siglo XVI.
La estructura política del Sacro Imperio Germánico estaba determinada por los límites objetivos de un sistema económico, que disgregaba el orden feudal y en el orden capitalista renacentista. Los príncipes absolutistas alemanes habían acrecentado su poder social a costa de un imperio que se debilitada en las luchas contra Francia y el Imperio Otomano y en la opresión económica de los campesinos.
Se iba acrecentando la diferencia económica de clase por la acción de fuerzas externas e internas al imperio. La clase social que padecía con mayor intensidad la destrucción del modo medieval era la de los campesinos. Mientras los campesinos presentaban la uniformidad de sus creencias y de su explotación económica, los estamentos feudales se iban fragmentando en pequeños feudos por las transmisiones hereditarias y en grandes feudos de alta concentración de capital-tierra y bajo nivel del trabajo campesino. La rentabilidad de la propiedad de la tierra propiciaba relaciones sociales complejas de alianzas de subordinación de pequeños propietarios a los grandes propietarios feudales. La pequeña aristocracia se encontraba sumida en el juego político de alianzas a los estamentos superiores de la iglesia, de la alta nobleza y al patriciado burgués de las ciudades renacentistas. Estas clases concentraban la propiedad territorial e industrial.
4
Los levantamientos campesinos de 1525 se debían al retraso del desarrollo de la clase campesina y de la pequeña aristocracia en su participación económica con respecto a las ganancias excedentarias crecientes de los nobles en la Alta Suabia, Wurtemberg, Franconia, Salta Sajonia y Turingia, en donde la propiedad hereditaria de las tierras cultivables de la nobleza se iba concentrando a la vez que se mantenía un población sobrante de campesinos a la espera forzada de la emigración. El medio de producción crecía con las adquisiciones de pequeñas propiedades y tierras comunales, mientras la población campesina se situaba en los límites de supervivencia con exceso de natalidad. Las relaciones económicas contradictorias de exceso de cantidades de trabajo y concentración de la propiedad territorial impedían rendimientos crecientes de la tierra. Esto habría de causar alta intensidad del trabajo campesino con rendimientos decrecientes. Se producía menos con mayores cantidades de trabajo e intensidad del mismo. El excedente económico se daba con la depauperación del campesinado. La sobrepoblación campesina y su depauperación hacían que se perdieran los valores jerarquizados de clase cultural y propiedad del medievalismo. A los rendimientos decrecientes de la tierra se unían las variables exógenas de las guerras, las malas cosechas y la presión ejercida por los Señores que acrecentaban la servidumbre del campesinado por las propiedades comunales que habían sido expropiadas, los derechos de utilización de terrenos comunes de pastoreo, y de bosques. La pesca y la caza, antes comunitarios, se habían suprimido. La alta nobleza no estaba interesada en la mejora de las condiciones de vida de los campesinos, puesto que el mantenimiento del “statu quo” les garantizaba la supervivencia de sus privilegios.
5
La pequeña nobleza carecía de los instrumentos conceptuales adecuados para analizar las categorías económicas de la producción industrial, la circulación de mercado de los valores de uso y sus relaciones de dinero y precios. La actividad económica del Renacimiento significaba el declive de sus formas rituales del economismo medieval de campesinos y aristocracia pequeña y alta. La frustración de la pequeña nobleza la llevaba al enfrentamiento amotinado contra la adaptación de la Alta nobleza a formas económicas de precios monetarios de los valores de uso agrarios y los préstamos hipotecarios por bienes de lujo industriales. Las apreciaciones y depreciaciones monetarias eran causas de alteraciones de los precios y de mercado, de los salarios y de la renta de la tierra. El poder económico provenía del dinero en depósitos bancarios y su circulación por prestamistas de las ciudades a las cortes. Esta variabilidad de los valores económicos desvalorizaba de las relaciones medievales de dominio. La ética caballeresca se convertía en ética crematística. La dicotomía económica llevaba a la pequeña nobleza a la dualidad de alianzas militares con la alta nobleza y otras con los campesinos y hasta las frustradas revueltas nihilistas de los caballeros palatinos. Algunos pequeños nobles marginales se dedicaban al saqueo de los bienes de uso que los campesinos vendían en los mercados a precios monetarios altos. La jerarquía eclesiástica de arzobispos, obispos, abades, se oponía a cualquier cambio de la situación existente por sus alianzas militares e ideológicas a la Alta nobleza. Las instituciones eclesiásticas estaban calcadas sobre el modelo feudal. Sus dignatarios eran príncipes con grandes propiedades y siervos a su cargo a los que utilizaban de modo tan inhumanos como los Señores seculares.
6
El clero popular, (curas de pueblos y de campiñas), cuya su situación económica se asemejaba a la de los campesinos medios, con una obediencia que oscilaba de la aristocracia eclesiástica a la revolución campesina y a los postulados que implicaba la Reforma protestante. El campesino se desanudaba de las ataduras eclesiásticas y de la alta nobleza y con ello tomó conciencia de fuerza social. Se secularizaba para liberarse del orden medieval y su coacción tributaria. El clero popular participó en las luchas populares de los campesinos bajo la Reforma de la fe y se vincularon como grupos de ardiente exasperación.
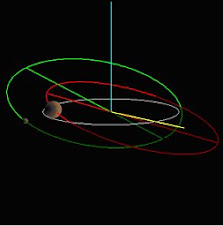




No hay comentarios:
Publicar un comentario