Kafka sabe que el individuo está envuelto por la certidumbre del flujo temporal, por los cambios de las circunstancias históricas, que determinan metamorfosis de su carácter y actitud. Pero cuando la existencia se vuelve la repetición monótona de un mundo sin finalidad, entonces concibe la evolución regresiva. La naturaleza social humana muda en simbologías que sustituyen los actos de una voluntad moral y libre. Kafka llega a concebir la regresión hasta un símbolo- insecto, que se aleja dramática dentro de las percepciones de su sociabilidad perdida para extinguirse en una habitación cerrada. La evolución de lo humano llega a ser regresiva hasta la modificación zoomorfa. La narración “La metamorfosis” sustantiva el laberinto kafkiano de la angustia. Éste es inherente a la lucidez de una conciencia angustiada. Los efectos del laberinto son desdoblar los actos reales en imaginarios. La metamorfosis es la angustia de una irrealidad que no exige el retorno a lo humano. El insecto sabe que es inhumano. La soledad del hombre impide que su existencia corresponda a la necesidad humanizadora de Otro, que afirma la coexistencia por el pasaje del tiempo. La angustia detecta la presencia del laberinto. El convencimiento de estar dentro de él, en una condena metafísica. El laberinto es poroso y se escuchan los ruidos genocidas del Minotauro desde cualquier lugar. La angustia kafkiana no exige salir del laberinto ni perderse en la inconsciencia de la Nada. Los personajes kafkianos buscarán la salida a su condena en el laberinto conscientemente, aunque la duda sistemática lo impida. No hay forma de permanecer oculto dentro del laberinto. El laberinto gradúa su transparencia en razón a la oscuridad que envuelve al individuo. El laberinto no es un lugar particular, sino la totalidad de espacio social. Esto hace que toda una generación se incluya en la angustia del laberinto. El terror social crece en proporción directa a la crueldad del Minotauro. A mayor crueldad del Minotauro mayor terror de la sociedad y viceversa. En el laberinto se aguarda consciente o inconscientemente al Minotauro. Todo hombre descubre, por las experiencias vitales, la distancia a que encuentra el Minotauro. El laberinto de múltiples transparencias se llena con el flujo temporal de la existencia.
Con la citación, para el inicio del proceso, que recibe Josef K, éste entra en el laberinto. Las condiciones sociales de la existencia de K se irán modificando en conformidad a la crueldad ciega del laberinto. Josef K se inicia buscando, en la vivienda de un suburbio, la sala de audiencias en la que va a ser confirmado, con la marca de los indagados en culpabilidad oculta. El laberinto de la ideología kafkiana insiste en la deformación de la relación espacio-temporal. K penetra en un laberinto deforme, fuerzas de poder que utilizan la realidad como una culpa destructiva. Las alucinaciones del laberinto provienen de intereses materiales e ideológicos de grupos jerárquicos, que invierten las causas del sufrimiento. Deforman su inhumanidad en la plasticidad de la mentira. La existencia social queda mutilada por ocultamiento y falsedad de la ideología de dominio. Ella se vuelve quebradura del delirio y mala fe. Los procesos de oscurecimiento, en la obra kafkiana, manifiestan actos intencionales de crueldad y silencios de una voluntad que interioriza la mentira, que conforma una conciencia inauténtica para destruirla. La voluntad de dominio compone perspectivas invertidas de realidad alienante. El individuo sujeta su vida a los talones de la manipulación. La irrealidad arrastra las experiencias conscientes a las sustituciones oníricas de la enfermedad mental. Las patologías de la enfermedad mental se vuelven la realidad misma. El miedo quisiera ser la realidad.
En Capitulo II, de la novela el Proceso, el personaje Josef K penetra en la embocadura de la irrealidad por la incertidumbre de una culpa inexistente. Josef K está trabado a las expresiones de las relaciones del poder irracional. Franz Kafka va a reproducir, en lenguaje literario, las deformaciones ideológicas sobre los hombres y las cosas. Utilizará la plasticidad del lenguaje para desfigurar y desproporcionar la realidad. La incertidumbre confiere la dinámica del impacto y la deformación de una realidad arcillosa. Franz Kafka maneja lo probable de una verdad plástica y la modela en el delirio iniciático de las ceremonias de la crueldad.
El comienzo del Proceso se inicia con una citación indagatoria sobre “su asunto”. El asunto absoluto que afecta a Josef K es una trama de anea sobre la que escurre el agua de la duración de la culpabilidad y el plazo de cumplimiento de la sentencia. La instrucción del Proceso se inicia con la citación. K sabe que: “Se sobrentendía que estaba obligado a presentarse, por lo cual se había considerado necesario hacer la debida aclaración sobre este particular. Le dieron el número de la casa a que debía acudir, un inmueble lejano, situado en una calle de un barrio distante en el que K nunca había estado. Se dirigió hacia al barrio que se le había señalado. (…) Mientras tanto corría con mucha prisa para estar seguro de llegar a las nueve, aunque no había sido citado para una hora determinada. Pero en la calle Julios, en la que debía encontrarse el edificio, y la entrada, ante la cual permaneció K un largo rato, presentaba a cada lado casas grises y uniformes, grandes edificios baratos que se alquilaban a gente pobre.” El laberinto de Josef K se presenta en un suburbio. El problema de penuria de viviendas para obreros era un tema recurrente en la prensa de la época de Franz Kafka. Un país, que realiza un cambio de modelo de la pequeña producción artesanal y agraria a la gran industria capitalista, se encuentra con una masa de obreros emigrantes agrícolas a las grandes ciudades industrializadas. El desplazamiento de la composición de la población de un país es consecuencia necesaria del progreso de la industria y la transformación del modelo de producción agrario. El desplazamiento de la población de obreros agrarios y su ubicación en ciudades precapitalistas origina hacinamientos depauperados en zonas marginales de refugio, y altos ingresos especulativos, por venta o alquiler, a los propietarios de viviendas. Se puede originar una demanda creciente de demanda de viviendas desde una política financiera de endeudamiento social, este modelo de ventas de viviendas, ya no pertenece al modelo de atracción a la ciudad de población agraria a la industria para hacer crecer la actividad económica a bajos salarios, sino por la manipulación persuasiva de poseer “propiedad” mediante salarios bajos, alto endeudamiento e inflación de ganancias empresariales. Los salarios bajos añaden a las familias un alto coeficiente de endeudamiento. El retorno de masas de deudas a sus plazos de vencimiento provoca el colapso de cobros a los acreedores y la paralización de los créditos bancarios. La crisis de subconsumo y paro está en razón a salarios reales bajos y altas ganacias. Las ganacias empresariales están en razón inversa los salarios. Si bajan los salarios crecen las ganancias y al contrario. Las deudas de los compradores cubren el crecimiento de los precios y las ganancias extraordinarias, pero su realización monetaria depende de la morosidad. En la época de alta industrialización la penuria de viviendas se vuelve una rémora para el crecimiento de empleo industrial y la ampliación del mercado interno de consumo. En las épocas de baja industrialización, la burbuja de viviendas destruye los mercados internos de consumo de bienes industriales y de bienes de subsistencia, causando regresiones de marginalidad y depauperación, ya superadas históricamente con el crecimiento de la productividad del trabajo.
“Uniformes y grandes edificios baratos que se alquilaban a gente pobre.” Dice Kafka. Ya en la novela América, Kafka escribe sobre la multitud de pobres que se asoman por las ventanas para indagar obsesivamente en un paisaje anónimo de abandono y pobreza. “En aquella mañana de domingo, la mayor parte de las ventanas estaban ocupadas por hombres que, en mangas de camisa, y apoyados en el antepecho, fumaban o vigilaban a los niños de corta edad que jugaban en la calzada. En otras, colgaban hacia fuera montones de ropa de cama por encima de las cuales aparecían a veces la cabeza desgreñada de alguna mujer. De una ventana a otra se gritaban por encima de la calle. (…) A intervalos regulares de la calle y un poco bajo el nivel de ésta había pequeños puestos en los que se vendían distintos alimentos.” Masas de obreros recientemente integrados en el mercado laboral industrial a bajos salarios, que ocupan viviendas, pequeñas, mal construidas y de alquileres caros. Kafka insistirá en la construcción de estas viviendas, en sus condiciones de habitabilidad, y en la humildad depauperada de sus moradores.
”La casa estaba bastante lejos; tenía un portón muy amplio y alto y era gigantesca en su totalidad.(…) K avanzaba ya hacia la escalera tratando de dirigirse al salón de audiencias, cuando se detuvo al comprobar que había otras tres, además de un pequeño corredor que parecía conducir a un segundo patio.” K está frente al laberinto. “Eligió una al azar. Para averiguar el lugar de la sala de audiencia: Josef K se procuró un pretexto, el nombre de Lanz, para preguntar en todas las puertas si allí no habitaba un carpintero Lanz, con la intención de asomarse al interior de la habitación. Pronto se dio cuenta que la excusa era superflua pues casi todas puertas se hallaban abiertas de par en par, permitiendo el ir y venir de los niños. En general dejaba ver habitaciones pequeñas con una sola ventana, que servía de cocina y dormitorio.” La literatura de Kafka describe la precariedad en la que los trabajadores se integran en las ciudades industriales. Su realismo manifiesta la posición de clase obrera de los habitantes de las barriadas suburbiales: el espacio de la degradación y el sometimiento.
“Llamó a la puerta de un quinto piso. Al abrirse ésta, inmediatamente vio en la pequeña habitación un gran reloj de pared que marcaba ya las diez. ¿Vive aquí el carpintero Lanz?-preguntó.
-Adelante- dijo una joven de ojos negros y resplandecientes que lavaba la ropa blanca de un niño en una cuba, mostrándole con la mano mojada abierta la habitación vecina.
K creyó que había entrado en una asamblea. Una muchedumbre apretada y de aspecto muy distinto llenaba una habitación de medianas dimensiones con dos ventanas y rodeada, a poca distancia del techo, por una galería llena de gente, la cual sólo encorvándose podía permanecer allí, con la cabeza y la espada pegando en el techo”.
La relación paradójica que establece Kafka, una multitud que se aprieta en un espacio extremadamente reducido, que luego vendrá a describir como buhardillas, concreta uno de sus motivos recurrentes y distorsionados de su realidad. La muchedumbre apretada en los espacios oníricos da entrada a la angustia del laberinto.
Con la citación, para el inicio del proceso, que recibe Josef K, éste entra en el laberinto. Las condiciones sociales de la existencia de K se irán modificando en conformidad a la crueldad ciega del laberinto. Josef K se inicia buscando, en la vivienda de un suburbio, la sala de audiencias en la que va a ser confirmado, con la marca de los indagados en culpabilidad oculta. El laberinto de la ideología kafkiana insiste en la deformación de la relación espacio-temporal. K penetra en un laberinto deforme, fuerzas de poder que utilizan la realidad como una culpa destructiva. Las alucinaciones del laberinto provienen de intereses materiales e ideológicos de grupos jerárquicos, que invierten las causas del sufrimiento. Deforman su inhumanidad en la plasticidad de la mentira. La existencia social queda mutilada por ocultamiento y falsedad de la ideología de dominio. Ella se vuelve quebradura del delirio y mala fe. Los procesos de oscurecimiento, en la obra kafkiana, manifiestan actos intencionales de crueldad y silencios de una voluntad que interioriza la mentira, que conforma una conciencia inauténtica para destruirla. La voluntad de dominio compone perspectivas invertidas de realidad alienante. El individuo sujeta su vida a los talones de la manipulación. La irrealidad arrastra las experiencias conscientes a las sustituciones oníricas de la enfermedad mental. Las patologías de la enfermedad mental se vuelven la realidad misma. El miedo quisiera ser la realidad.
En Capitulo II, de la novela el Proceso, el personaje Josef K penetra en la embocadura de la irrealidad por la incertidumbre de una culpa inexistente. Josef K está trabado a las expresiones de las relaciones del poder irracional. Franz Kafka va a reproducir, en lenguaje literario, las deformaciones ideológicas sobre los hombres y las cosas. Utilizará la plasticidad del lenguaje para desfigurar y desproporcionar la realidad. La incertidumbre confiere la dinámica del impacto y la deformación de una realidad arcillosa. Franz Kafka maneja lo probable de una verdad plástica y la modela en el delirio iniciático de las ceremonias de la crueldad.
El comienzo del Proceso se inicia con una citación indagatoria sobre “su asunto”. El asunto absoluto que afecta a Josef K es una trama de anea sobre la que escurre el agua de la duración de la culpabilidad y el plazo de cumplimiento de la sentencia. La instrucción del Proceso se inicia con la citación. K sabe que: “Se sobrentendía que estaba obligado a presentarse, por lo cual se había considerado necesario hacer la debida aclaración sobre este particular. Le dieron el número de la casa a que debía acudir, un inmueble lejano, situado en una calle de un barrio distante en el que K nunca había estado. Se dirigió hacia al barrio que se le había señalado. (…) Mientras tanto corría con mucha prisa para estar seguro de llegar a las nueve, aunque no había sido citado para una hora determinada. Pero en la calle Julios, en la que debía encontrarse el edificio, y la entrada, ante la cual permaneció K un largo rato, presentaba a cada lado casas grises y uniformes, grandes edificios baratos que se alquilaban a gente pobre.” El laberinto de Josef K se presenta en un suburbio. El problema de penuria de viviendas para obreros era un tema recurrente en la prensa de la época de Franz Kafka. Un país, que realiza un cambio de modelo de la pequeña producción artesanal y agraria a la gran industria capitalista, se encuentra con una masa de obreros emigrantes agrícolas a las grandes ciudades industrializadas. El desplazamiento de la composición de la población de un país es consecuencia necesaria del progreso de la industria y la transformación del modelo de producción agrario. El desplazamiento de la población de obreros agrarios y su ubicación en ciudades precapitalistas origina hacinamientos depauperados en zonas marginales de refugio, y altos ingresos especulativos, por venta o alquiler, a los propietarios de viviendas. Se puede originar una demanda creciente de demanda de viviendas desde una política financiera de endeudamiento social, este modelo de ventas de viviendas, ya no pertenece al modelo de atracción a la ciudad de población agraria a la industria para hacer crecer la actividad económica a bajos salarios, sino por la manipulación persuasiva de poseer “propiedad” mediante salarios bajos, alto endeudamiento e inflación de ganancias empresariales. Los salarios bajos añaden a las familias un alto coeficiente de endeudamiento. El retorno de masas de deudas a sus plazos de vencimiento provoca el colapso de cobros a los acreedores y la paralización de los créditos bancarios. La crisis de subconsumo y paro está en razón a salarios reales bajos y altas ganacias. Las ganacias empresariales están en razón inversa los salarios. Si bajan los salarios crecen las ganancias y al contrario. Las deudas de los compradores cubren el crecimiento de los precios y las ganancias extraordinarias, pero su realización monetaria depende de la morosidad. En la época de alta industrialización la penuria de viviendas se vuelve una rémora para el crecimiento de empleo industrial y la ampliación del mercado interno de consumo. En las épocas de baja industrialización, la burbuja de viviendas destruye los mercados internos de consumo de bienes industriales y de bienes de subsistencia, causando regresiones de marginalidad y depauperación, ya superadas históricamente con el crecimiento de la productividad del trabajo.
“Uniformes y grandes edificios baratos que se alquilaban a gente pobre.” Dice Kafka. Ya en la novela América, Kafka escribe sobre la multitud de pobres que se asoman por las ventanas para indagar obsesivamente en un paisaje anónimo de abandono y pobreza. “En aquella mañana de domingo, la mayor parte de las ventanas estaban ocupadas por hombres que, en mangas de camisa, y apoyados en el antepecho, fumaban o vigilaban a los niños de corta edad que jugaban en la calzada. En otras, colgaban hacia fuera montones de ropa de cama por encima de las cuales aparecían a veces la cabeza desgreñada de alguna mujer. De una ventana a otra se gritaban por encima de la calle. (…) A intervalos regulares de la calle y un poco bajo el nivel de ésta había pequeños puestos en los que se vendían distintos alimentos.” Masas de obreros recientemente integrados en el mercado laboral industrial a bajos salarios, que ocupan viviendas, pequeñas, mal construidas y de alquileres caros. Kafka insistirá en la construcción de estas viviendas, en sus condiciones de habitabilidad, y en la humildad depauperada de sus moradores.
”La casa estaba bastante lejos; tenía un portón muy amplio y alto y era gigantesca en su totalidad.(…) K avanzaba ya hacia la escalera tratando de dirigirse al salón de audiencias, cuando se detuvo al comprobar que había otras tres, además de un pequeño corredor que parecía conducir a un segundo patio.” K está frente al laberinto. “Eligió una al azar. Para averiguar el lugar de la sala de audiencia: Josef K se procuró un pretexto, el nombre de Lanz, para preguntar en todas las puertas si allí no habitaba un carpintero Lanz, con la intención de asomarse al interior de la habitación. Pronto se dio cuenta que la excusa era superflua pues casi todas puertas se hallaban abiertas de par en par, permitiendo el ir y venir de los niños. En general dejaba ver habitaciones pequeñas con una sola ventana, que servía de cocina y dormitorio.” La literatura de Kafka describe la precariedad en la que los trabajadores se integran en las ciudades industriales. Su realismo manifiesta la posición de clase obrera de los habitantes de las barriadas suburbiales: el espacio de la degradación y el sometimiento.
“Llamó a la puerta de un quinto piso. Al abrirse ésta, inmediatamente vio en la pequeña habitación un gran reloj de pared que marcaba ya las diez. ¿Vive aquí el carpintero Lanz?-preguntó.
-Adelante- dijo una joven de ojos negros y resplandecientes que lavaba la ropa blanca de un niño en una cuba, mostrándole con la mano mojada abierta la habitación vecina.
K creyó que había entrado en una asamblea. Una muchedumbre apretada y de aspecto muy distinto llenaba una habitación de medianas dimensiones con dos ventanas y rodeada, a poca distancia del techo, por una galería llena de gente, la cual sólo encorvándose podía permanecer allí, con la cabeza y la espada pegando en el techo”.
La relación paradójica que establece Kafka, una multitud que se aprieta en un espacio extremadamente reducido, que luego vendrá a describir como buhardillas, concreta uno de sus motivos recurrentes y distorsionados de su realidad. La muchedumbre apretada en los espacios oníricos da entrada a la angustia del laberinto.
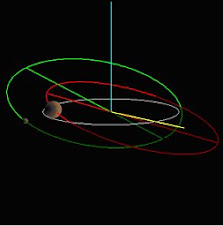




No hay comentarios:
Publicar un comentario