La relación del individuo con el mundo está escondida. No se presenta transparente. En la mayor parte de la duración de su vida, él busca una explicación racional o intuitiva a su existencia. Hay quien no encuentra las razones de los valores absolutos y entonces se deja caer en la identificación del anonimato. Se adhiere a la manipulación de su existencia. Se resigna a estar ausente, está perdido en las causas irracionales de los sucesos que lo acosan. El individuo no percibe la intencionalidad racional del mal. Su aparición en el mundo como un ser despojado lo anonada. Está despojado de toda cualidad que lo afirme como un existente que se trasciende a sí mismo. Sólo su actividad laboral o familiar lo confirma. Cogido al tiempo cambia su existencia por un salario. Es el salario del miedo. Un acto de intercambio de la mercancía- humana por la mercancía- dinero. Pero este intercambio, no es una condición de la naturaleza, es una consecuencia de la historia de la propiedad de unos sobre otros. Esta relación no está incluida en las contingencias del ciudadano político. Se convierte en un ser sin más atributos que la venta mercantil, repetida y fragmentada, de su existencia deshumanizada. La necesidad económica se convierte en una ideología de subordinación. Pero esta ideología no llega de una forma consciente, sino que se impone en aprendizaje de subordinación inconsciente. Se obedece al mandato sin autonomía de una voluntad libre. El hombre es un producto de la historia de dominante a dominado. El producto de dominio de una voluntad de poder universal. Está en el mundo de la historia, donde cose su existencia a la sombra de una realidad mixtificada. El individuo, que no es inmanente a la comunidad social, se fetichiza en una la historia de valores opacos. El individuo está obligado a no atribuirse un sentido histórico en la realidad opaca del mundo.
Las relaciones ideológicas sobredeterminan las relaciones reales. La ideología se impone al enganchar la acción del trabajador a la producción de mercancías ajenas, que se le vuelven extrañas en el precio de venta. El dinero sustituye la existencia del productor y del valor de uso de la mercancía. La crisis es la aparición de la existencia del individuo sin el soporte del dinero-compra. El dinero se revela en su verdadera existencia al ser un medio de pago. Es una voluntad extraña. Se fija a la incertidumbre de su devolución. En un orden jurídico de acreedores y deudores el dinero es la esencia, pues el pago de la deuda permite estar en el mundo. El dinero es una relación imaginaria del valor de los objetos, pero entre estos objetos está el hombre. Los mecanismos sociales de pertenencia del ser del hombre a la sociedad incluyen los mecanismos monetarios e ideológicos. El dinero es un segregativo de la existencia social a la existencia monetaria. El individuo experimenta la angustia de carecer de otra existencia que no sea concurrir a la fecha terminal de su deuda. La separación de su esencia humana de su existencia-dinero le da dos situaciones: la del deudor redimido y la deudor perseguido. Es un individuo fragmentado. Un ser abandonado que se separa de la sociedad mientras busca una salida en el laberinto de los aplazamiento de pago. Retorna, no a la sociedad, a la percepción de su desnudez. Quien no se integra en la sociedad, a nivel de sus ingresos monetarios se apoya en las rodillas de barro de la marginalidad. Las relaciones de producción son los soportes de la existencia social. La extrañeza de estar arrojado al mundo significa la presencia del miedo al vacío económico. Un ser dependiente está en la arbitrariedad de la voluntad ajena. Quien no dispone de sí mismo es de Otro. Ni tan siquiera Mefistófeles vocea la compra de las conciencias condenadas. El pacto con el diablo fue la recepción del tiempo presente inmediato por la eternidad. El deudor recibe el endeudamiento a largo plazo, pero tiene que pagar. La duda cartesiana de la existencia no reside en el enlace de la verdad y la existencia, sino en la zona oscura de la irracionalidad de sobrevivir. La inautenticidad, que no afirma la certeza de existir, implica vacilar en las dudas de la validez de la existencia. Ser un fantasma de la duda. El individuo normalmente se somete dócil al naufragio de ser propiedad de Otro. Quién se deja en el poder de Otro se cuela en su inhumanidad. La libertad real no es una madriguera que simule la inautenticidad. Bastan dos situaciones para ser auténtico: el desvelamiento de la existencia propia y el abandono de la mímesis de la voluntad ajena. El individuo, que desgarra su falsedad está en la zona de la luminosidad del humanismo. Si el individuo racionalista del siglo XVII necesitaba la autonomía de la razón para ser libre. El individuo empirista del siglo XVIII, la separación del sujeto y del objeto para hallar la veracidad del objeto y la relatividad del sujeto. El individuo del siglo XIX, la positividad de la ciencia y la metafísica conciliadora de la resignación ante el poder político autoritario. El individuo del siglo XX se reduce a la metafísica de la técnica, la riqueza monetaria y la marginalidad suburbial El individuo está en la relatividad de valores, que se le imponen como prótesis extrañas. El individuo del capitalismo no necesita la certeza de su existencia, ni el causalismo empírico, ni la positividad servil de un orden social regulado, sólo la seguridad de no ser un marginado del flujo monetario. Sólo requiere el salario de intercambio, la retribución monetaria de su trabajo, y la aplicación del mismo a una cantidad de mercancías que aseguren la vida de él y su familia. Es un individuo trágico, dividido entre el Todo del Consumo y la Nada de la Marginalidad. Necesita incesantemente reproducir el Todo del Consumo y la negación de la Marginalidad. Sin embargo, recibe y entrega en el límite del no ser. Nada le está dado. Su angustia corresponde a la evidencia de su inseguridad. El mundo está escindido en los campos de refugiados, la city financiera, y la imaginación paranoica del placer. Los estigmas de la incertidumbre se manifiestan en el individuo sinsentido colectivo, está incluido/excluido del intercambio del salario y el consumo. Un acto del abandono tanto del de saber y del no saber a dónde ir. Una marcha incesante por el callejero de la memoria de la inexistencia. La anonimidad revela la ineficacia de la búsqueda en la incertidumbre.
Las relaciones sociales inhumanas impiden una conciencia participativa en la finalidad del porvenir moral. La insociabilidad de las relaciones sociales causa la soledad del individuo desnudo, engarfiado en los extraños. Samuel Beckett, en su novela Marlone muere, nos muestra el personaje esquizoide del capitalismo, de los flujos marginados de hombres, que memorizan sus pertenencias definitivas: un lápiz mordido, una libreta, una goma, algunas canicas, la luz en una ventana, el monólogo interior que cuenta la duración temporal que resta a la muerte. La teofanía de la obra de teatro de Beckett, “Esperando a Godot”, es la de una espera sin cronología. Se espera a Godot, pero éste está siempre ausente. Si Godot está ausente, el hombre espera inútilmente. La certeza de la esperanza está en el milagro de la presencia de Godot. Al final de la obra de teatro, dicen dos de sus personajes:
Vladimiro.- Entonces nos vamos.
Estragón.- Vámonos.
No se mueven. (Telón)
Estragón, en el dialogo que abre el primer acto de la obra, dice: “No hay nada que hacer”.
Los individuos, en el límite de la negación de lo humano, expresan la desesperanza “de no hay nada que hacer". Vámonos. No se mueven.” Tres momentos de una dialéctica circular del individuo marginado. “No hay nada que hacer. Vámonos. No se mueven.” El tercer movimiento afirma la tragedia del porvenir de la desilusión. En este proceso tríadico de la desilusión de la esperanza está el instante trascendente. Quien se anonada ya está fuera del sentido moral de su existencia. La ausencia de Godot implica la deriva del mundo, la exigencia de valores absolutos y transparentes, la necesidad de que la historia sea imperativa para la universalidad del porvenir humanizado. Godot es una intuición del lenguaje metafísico. El espacio cerrado de la esperanza/desesperanza.
Las relaciones ideológicas sobredeterminan las relaciones reales. La ideología se impone al enganchar la acción del trabajador a la producción de mercancías ajenas, que se le vuelven extrañas en el precio de venta. El dinero sustituye la existencia del productor y del valor de uso de la mercancía. La crisis es la aparición de la existencia del individuo sin el soporte del dinero-compra. El dinero se revela en su verdadera existencia al ser un medio de pago. Es una voluntad extraña. Se fija a la incertidumbre de su devolución. En un orden jurídico de acreedores y deudores el dinero es la esencia, pues el pago de la deuda permite estar en el mundo. El dinero es una relación imaginaria del valor de los objetos, pero entre estos objetos está el hombre. Los mecanismos sociales de pertenencia del ser del hombre a la sociedad incluyen los mecanismos monetarios e ideológicos. El dinero es un segregativo de la existencia social a la existencia monetaria. El individuo experimenta la angustia de carecer de otra existencia que no sea concurrir a la fecha terminal de su deuda. La separación de su esencia humana de su existencia-dinero le da dos situaciones: la del deudor redimido y la deudor perseguido. Es un individuo fragmentado. Un ser abandonado que se separa de la sociedad mientras busca una salida en el laberinto de los aplazamiento de pago. Retorna, no a la sociedad, a la percepción de su desnudez. Quien no se integra en la sociedad, a nivel de sus ingresos monetarios se apoya en las rodillas de barro de la marginalidad. Las relaciones de producción son los soportes de la existencia social. La extrañeza de estar arrojado al mundo significa la presencia del miedo al vacío económico. Un ser dependiente está en la arbitrariedad de la voluntad ajena. Quien no dispone de sí mismo es de Otro. Ni tan siquiera Mefistófeles vocea la compra de las conciencias condenadas. El pacto con el diablo fue la recepción del tiempo presente inmediato por la eternidad. El deudor recibe el endeudamiento a largo plazo, pero tiene que pagar. La duda cartesiana de la existencia no reside en el enlace de la verdad y la existencia, sino en la zona oscura de la irracionalidad de sobrevivir. La inautenticidad, que no afirma la certeza de existir, implica vacilar en las dudas de la validez de la existencia. Ser un fantasma de la duda. El individuo normalmente se somete dócil al naufragio de ser propiedad de Otro. Quién se deja en el poder de Otro se cuela en su inhumanidad. La libertad real no es una madriguera que simule la inautenticidad. Bastan dos situaciones para ser auténtico: el desvelamiento de la existencia propia y el abandono de la mímesis de la voluntad ajena. El individuo, que desgarra su falsedad está en la zona de la luminosidad del humanismo. Si el individuo racionalista del siglo XVII necesitaba la autonomía de la razón para ser libre. El individuo empirista del siglo XVIII, la separación del sujeto y del objeto para hallar la veracidad del objeto y la relatividad del sujeto. El individuo del siglo XIX, la positividad de la ciencia y la metafísica conciliadora de la resignación ante el poder político autoritario. El individuo del siglo XX se reduce a la metafísica de la técnica, la riqueza monetaria y la marginalidad suburbial El individuo está en la relatividad de valores, que se le imponen como prótesis extrañas. El individuo del capitalismo no necesita la certeza de su existencia, ni el causalismo empírico, ni la positividad servil de un orden social regulado, sólo la seguridad de no ser un marginado del flujo monetario. Sólo requiere el salario de intercambio, la retribución monetaria de su trabajo, y la aplicación del mismo a una cantidad de mercancías que aseguren la vida de él y su familia. Es un individuo trágico, dividido entre el Todo del Consumo y la Nada de la Marginalidad. Necesita incesantemente reproducir el Todo del Consumo y la negación de la Marginalidad. Sin embargo, recibe y entrega en el límite del no ser. Nada le está dado. Su angustia corresponde a la evidencia de su inseguridad. El mundo está escindido en los campos de refugiados, la city financiera, y la imaginación paranoica del placer. Los estigmas de la incertidumbre se manifiestan en el individuo sinsentido colectivo, está incluido/excluido del intercambio del salario y el consumo. Un acto del abandono tanto del de saber y del no saber a dónde ir. Una marcha incesante por el callejero de la memoria de la inexistencia. La anonimidad revela la ineficacia de la búsqueda en la incertidumbre.
Las relaciones sociales inhumanas impiden una conciencia participativa en la finalidad del porvenir moral. La insociabilidad de las relaciones sociales causa la soledad del individuo desnudo, engarfiado en los extraños. Samuel Beckett, en su novela Marlone muere, nos muestra el personaje esquizoide del capitalismo, de los flujos marginados de hombres, que memorizan sus pertenencias definitivas: un lápiz mordido, una libreta, una goma, algunas canicas, la luz en una ventana, el monólogo interior que cuenta la duración temporal que resta a la muerte. La teofanía de la obra de teatro de Beckett, “Esperando a Godot”, es la de una espera sin cronología. Se espera a Godot, pero éste está siempre ausente. Si Godot está ausente, el hombre espera inútilmente. La certeza de la esperanza está en el milagro de la presencia de Godot. Al final de la obra de teatro, dicen dos de sus personajes:
Vladimiro.- Entonces nos vamos.
Estragón.- Vámonos.
No se mueven. (Telón)
Estragón, en el dialogo que abre el primer acto de la obra, dice: “No hay nada que hacer”.
Los individuos, en el límite de la negación de lo humano, expresan la desesperanza “de no hay nada que hacer". Vámonos. No se mueven.” Tres momentos de una dialéctica circular del individuo marginado. “No hay nada que hacer. Vámonos. No se mueven.” El tercer movimiento afirma la tragedia del porvenir de la desilusión. En este proceso tríadico de la desilusión de la esperanza está el instante trascendente. Quien se anonada ya está fuera del sentido moral de su existencia. La ausencia de Godot implica la deriva del mundo, la exigencia de valores absolutos y transparentes, la necesidad de que la historia sea imperativa para la universalidad del porvenir humanizado. Godot es una intuición del lenguaje metafísico. El espacio cerrado de la esperanza/desesperanza.
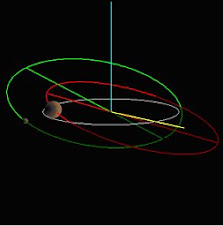




No hay comentarios:
Publicar un comentario