Subperíodo 1830-1848.
Al igual que fotografías reveladas en negativo, las fases del proceso histórico entregan su comprensión en representaciones desvirtuadas. Como si el espacio social fuese un espectro de absorción de las frecuencias repetitivas de la memoria. Manchas negras y blancas que contornean los hombres y los efectos de sus ambiciones. El espacio social, en un haber sido grávido. La caída de la memoria en el estado inorgánico. El individuo de 1830 penetra en las características de su personalidad en un ambiente clasista de la sociedad. El individuo reconoce que su existencia está aislada, en la extrema inquietud de los enfrentamientos sociales y políticos, por el poder y la riqueza. La conciencia se habita de las estrategias de supervivencia, de medios a finalidades utilitarias. “Quiet veut la fin veut les moyens”. Él es un individuo inquieto y ambicioso en su lucha económica y política por ascender en la escala social de la aristocracia y la burguesía. Aunque la vieja aristocracia haya desaparecido de la escena social, aún conserva el prestigio nobiliario frente al ideario incipiente de la burguesía, con sus criterios del logro económico del más eficiente y combativo en el mercado anónimo de la circulación del dinero y de las mercancías. Ella afirma el ascenso social por la astucia acumulativa de capital- dinero y las influencias que el capital otorga en los círculos políticos de dominio.
Hay en 1830-1848 flujos de seres que vinieran a mostrarse en una existencia esplendente, por haber alcanzado el éxito individual ante la sociedad de la riqueza. Haber significado en el mundo es haber tenido. El Ser es Tener. Un haber estado en poder de dominar poseyendo. Haber durado en los conflictos de clase. La conciencia desgraciada y cósmica del romanticismo se diluye en los deslumbramientos del dinero metálico y las relaciones de clase. Es una sociedad cerrada en la utilidad de las rentas y del capital ganado en el inhumanismo de la explotación del hombre.
Ante una situación social degradada, en el poder y la riqueza, la sátira siempre había sido una bocana de salida a las masas fluyentes de la irracionalidad del poder. François Rebeláis (1494-1553), escritor francés, muestra en su época, la disconformidad de la libertad individual del genio renacentista ante las Instituciones represivas de la cultura mercantilista y la subjetividad religiosa del poder social. Su vitalismo pantagruélico habría de ser la herética renacentista frente a la ortodoxia medieval. La voluntad del individualismo renacentista se enfrentará al sincretismo religioso autoritario. Ya en, 1830-1848, la sátira estará en las caricaturas y en la pintura de Honoré de Daumier, (1808-1879). Su sátira distorsiona expresivamente las contradicciones de los individuos enajenados en la avaricia y en la gula del oportunismo ideológico. En 1832 deja, un arquetipo, de la corrupción social del elitismo aristocrático y financiero, en las caricaturas del rey Luis Felipe I de Orleans. Daumier satiriza la avaricia de los círculos sociales dominantes que envuelven a la monarquía.
Aguste Rodin (1840-1917) labró la escultura de Honoré de Balzac (1799-1850), escritor francés, como la conciencia crítica de su época. Él era el escrutador de los rasgos sociológicos que le conferían a la sociedad su significado histórico. En las distorsiones de la figura de Balzac de Rodín están las deformaciones sociales de la Monarquía de Julio. Honoré de Balzac estaba convencido de que la estructuras materiales habían modificado las condiciones revolucionarias del Consulado y del Imperio bonapartista. El naturalismo social de Balzac y el análisis de la estructura del Estado de Stendhal (1783-1848), encuentran la realidad y el poder político en los intereses económicos, ideológico provenientes de la Restauración. Estos intereses clasificaban a los individuos en integrados y desarraigados del país legal.
La novela social de Balzac y Stendhal describe los rasgos primarios de una sociedad que no oculta la fuerza de sus intereses materiales, que impone su ideología de la riqueza en una patología que hará sucumbir la compasión por los perdedores y actualizará la máquina del pragmatismo del Gran Inquisidor. No se oculta el origen del círculo venenoso de la sangre del usurero, de su riqueza monetaria fetichista. Los caracteres novelescos del naturalismo social exteriorizan la dinámica depredativa de la Monarquía de Julio. Utilizando la terminología política de Antonio Gramsci, se afirmaría que el bloque político dominante, de la Monarquía de Julio, estaba conformado por fracciones de clase de la burguesía financiera y los propietarios de la riqueza territorial. La fracción hegemónica del bloque político era la burguesía financiera, que dictaba las leyes en las cámaras y adjudicaba los cargos públicos. La burguesía industrial estaba representada en el escenario político como una minoría opositora. La pequeña burguesía y la clase campesina habían quedado excluidas del escenario de la legitimidad política.
El modelo económico de la monarquía de Julio se basaba en una estructura compleja de diferentes niveles interactuados:
- La Monarquía dependía de la variabilidad de afluencia de sus recursos financieros.
- La imposibilidad de enlazar los recursos estatales a la producción nacional. El desequilibrio presupuestario, entre los gastos y los ingresos del Estado, impedía la intervención estatal mercantilista en el desarrollo económico.
- El equilibrio presupuestario implicaba actuar en la restricción del gasto público y el sometimiento a una nueva regulación del reparto de los impuestos a los sectores enriquecidos. La regulación progresiva del reparto de las cargas fiscales no se transfería a los sectores sociales de altos ingresos, integrados en el bloque político reinante.
- La reducción del gasto público afectaba a los sectores anexionados a las concesiones de servicios estatales. El incremento de la deuda pública lucraba a los sectores financieros, que gobernaban y controlaban la Monarquía de Julio.
- La deuda pública era objeto de especulación financiera y enriquecimiento rápido de los sectores cercanos al poder. El ciclo económico estatal era de endeudamiento creciente, reflotado con los empréstitos.
- La inestabilidad del crédito del Estado daba la posibilidad de causar oscilaciones extraordinarias, imprevistas e intencionadas, en la cotización bursátil de los valores del Estado. Los efectos desestabilizadores eran la ruina masiva de los pequeños inversores de deuda pública y el enriquecimiento rápido de los especuladores.
- Las sumas monetarias adquiridas por el Estado, mediante su endeudamiento, daban ocasión oportuna de contratos estatales de suministros en obras públicas a contratadores favorecidos en sus presupuestos, y cuantificados al alza en sus valoraciones.
- Las interrelaciones económicas, de menores ingresos y mayores gastos estatales, reproducían los déficits públicos y la oportunidades de colocación de capitales especulativos en la estabilidad/ desestabilidad financiera del endeudamiento estatal.
- En la actividad económica real del siglo XIX, el objeto económico radial de crecimiento, era el ferrocarril en su arrastre de actividades conexas. Las cargas principales de la construcción de la red viaria recaían en los gastos estatales, determinantes para la inversión en la estructura básica ferroviaria. Escaseaba una financiación alcanzable para el capital privado, así que los gastos estatales eran subsidiarios. Los gastos extraordinarios de inversión estatal derivaban en endeudamiento y en transacciones bursátiles especulativas. Las diacronías desequilibrantes de endeudamiento estatista, el enriquecimiento de las instituciones bancarias y la empresa accionaria, habrían de incitar a la aparición de fuerzas sociales, sin representación política de partido, pero con capacidad organizativa para atacar el poder hegemónico político y económico del bloque en el poder.
- Un sistema de proteccionismo extremo del comercio internacional. Los derechos de aduanas para las importaciones se extremaban en la fundición de hierro y en la industria textil.
Si se precisa el tono justo de los acontecimientos de la historia, aún quedan ecos de la gestión económica de la Monarquía de Julio en la actualidad. Como si hubiera una estructura invariante que se desplazara como un móvil en camino de la historia de las actuaciones económicas y sus efectos en las crisis sociales.
Al igual que fotografías reveladas en negativo, las fases del proceso histórico entregan su comprensión en representaciones desvirtuadas. Como si el espacio social fuese un espectro de absorción de las frecuencias repetitivas de la memoria. Manchas negras y blancas que contornean los hombres y los efectos de sus ambiciones. El espacio social, en un haber sido grávido. La caída de la memoria en el estado inorgánico. El individuo de 1830 penetra en las características de su personalidad en un ambiente clasista de la sociedad. El individuo reconoce que su existencia está aislada, en la extrema inquietud de los enfrentamientos sociales y políticos, por el poder y la riqueza. La conciencia se habita de las estrategias de supervivencia, de medios a finalidades utilitarias. “Quiet veut la fin veut les moyens”. Él es un individuo inquieto y ambicioso en su lucha económica y política por ascender en la escala social de la aristocracia y la burguesía. Aunque la vieja aristocracia haya desaparecido de la escena social, aún conserva el prestigio nobiliario frente al ideario incipiente de la burguesía, con sus criterios del logro económico del más eficiente y combativo en el mercado anónimo de la circulación del dinero y de las mercancías. Ella afirma el ascenso social por la astucia acumulativa de capital- dinero y las influencias que el capital otorga en los círculos políticos de dominio.
Hay en 1830-1848 flujos de seres que vinieran a mostrarse en una existencia esplendente, por haber alcanzado el éxito individual ante la sociedad de la riqueza. Haber significado en el mundo es haber tenido. El Ser es Tener. Un haber estado en poder de dominar poseyendo. Haber durado en los conflictos de clase. La conciencia desgraciada y cósmica del romanticismo se diluye en los deslumbramientos del dinero metálico y las relaciones de clase. Es una sociedad cerrada en la utilidad de las rentas y del capital ganado en el inhumanismo de la explotación del hombre.
Ante una situación social degradada, en el poder y la riqueza, la sátira siempre había sido una bocana de salida a las masas fluyentes de la irracionalidad del poder. François Rebeláis (1494-1553), escritor francés, muestra en su época, la disconformidad de la libertad individual del genio renacentista ante las Instituciones represivas de la cultura mercantilista y la subjetividad religiosa del poder social. Su vitalismo pantagruélico habría de ser la herética renacentista frente a la ortodoxia medieval. La voluntad del individualismo renacentista se enfrentará al sincretismo religioso autoritario. Ya en, 1830-1848, la sátira estará en las caricaturas y en la pintura de Honoré de Daumier, (1808-1879). Su sátira distorsiona expresivamente las contradicciones de los individuos enajenados en la avaricia y en la gula del oportunismo ideológico. En 1832 deja, un arquetipo, de la corrupción social del elitismo aristocrático y financiero, en las caricaturas del rey Luis Felipe I de Orleans. Daumier satiriza la avaricia de los círculos sociales dominantes que envuelven a la monarquía.
Aguste Rodin (1840-1917) labró la escultura de Honoré de Balzac (1799-1850), escritor francés, como la conciencia crítica de su época. Él era el escrutador de los rasgos sociológicos que le conferían a la sociedad su significado histórico. En las distorsiones de la figura de Balzac de Rodín están las deformaciones sociales de la Monarquía de Julio. Honoré de Balzac estaba convencido de que la estructuras materiales habían modificado las condiciones revolucionarias del Consulado y del Imperio bonapartista. El naturalismo social de Balzac y el análisis de la estructura del Estado de Stendhal (1783-1848), encuentran la realidad y el poder político en los intereses económicos, ideológico provenientes de la Restauración. Estos intereses clasificaban a los individuos en integrados y desarraigados del país legal.
La novela social de Balzac y Stendhal describe los rasgos primarios de una sociedad que no oculta la fuerza de sus intereses materiales, que impone su ideología de la riqueza en una patología que hará sucumbir la compasión por los perdedores y actualizará la máquina del pragmatismo del Gran Inquisidor. No se oculta el origen del círculo venenoso de la sangre del usurero, de su riqueza monetaria fetichista. Los caracteres novelescos del naturalismo social exteriorizan la dinámica depredativa de la Monarquía de Julio. Utilizando la terminología política de Antonio Gramsci, se afirmaría que el bloque político dominante, de la Monarquía de Julio, estaba conformado por fracciones de clase de la burguesía financiera y los propietarios de la riqueza territorial. La fracción hegemónica del bloque político era la burguesía financiera, que dictaba las leyes en las cámaras y adjudicaba los cargos públicos. La burguesía industrial estaba representada en el escenario político como una minoría opositora. La pequeña burguesía y la clase campesina habían quedado excluidas del escenario de la legitimidad política.
El modelo económico de la monarquía de Julio se basaba en una estructura compleja de diferentes niveles interactuados:
- La Monarquía dependía de la variabilidad de afluencia de sus recursos financieros.
- La imposibilidad de enlazar los recursos estatales a la producción nacional. El desequilibrio presupuestario, entre los gastos y los ingresos del Estado, impedía la intervención estatal mercantilista en el desarrollo económico.
- El equilibrio presupuestario implicaba actuar en la restricción del gasto público y el sometimiento a una nueva regulación del reparto de los impuestos a los sectores enriquecidos. La regulación progresiva del reparto de las cargas fiscales no se transfería a los sectores sociales de altos ingresos, integrados en el bloque político reinante.
- La reducción del gasto público afectaba a los sectores anexionados a las concesiones de servicios estatales. El incremento de la deuda pública lucraba a los sectores financieros, que gobernaban y controlaban la Monarquía de Julio.
- La deuda pública era objeto de especulación financiera y enriquecimiento rápido de los sectores cercanos al poder. El ciclo económico estatal era de endeudamiento creciente, reflotado con los empréstitos.
- La inestabilidad del crédito del Estado daba la posibilidad de causar oscilaciones extraordinarias, imprevistas e intencionadas, en la cotización bursátil de los valores del Estado. Los efectos desestabilizadores eran la ruina masiva de los pequeños inversores de deuda pública y el enriquecimiento rápido de los especuladores.
- Las sumas monetarias adquiridas por el Estado, mediante su endeudamiento, daban ocasión oportuna de contratos estatales de suministros en obras públicas a contratadores favorecidos en sus presupuestos, y cuantificados al alza en sus valoraciones.
- Las interrelaciones económicas, de menores ingresos y mayores gastos estatales, reproducían los déficits públicos y la oportunidades de colocación de capitales especulativos en la estabilidad/ desestabilidad financiera del endeudamiento estatal.
- En la actividad económica real del siglo XIX, el objeto económico radial de crecimiento, era el ferrocarril en su arrastre de actividades conexas. Las cargas principales de la construcción de la red viaria recaían en los gastos estatales, determinantes para la inversión en la estructura básica ferroviaria. Escaseaba una financiación alcanzable para el capital privado, así que los gastos estatales eran subsidiarios. Los gastos extraordinarios de inversión estatal derivaban en endeudamiento y en transacciones bursátiles especulativas. Las diacronías desequilibrantes de endeudamiento estatista, el enriquecimiento de las instituciones bancarias y la empresa accionaria, habrían de incitar a la aparición de fuerzas sociales, sin representación política de partido, pero con capacidad organizativa para atacar el poder hegemónico político y económico del bloque en el poder.
- Un sistema de proteccionismo extremo del comercio internacional. Los derechos de aduanas para las importaciones se extremaban en la fundición de hierro y en la industria textil.
Si se precisa el tono justo de los acontecimientos de la historia, aún quedan ecos de la gestión económica de la Monarquía de Julio en la actualidad. Como si hubiera una estructura invariante que se desplazara como un móvil en camino de la historia de las actuaciones económicas y sus efectos en las crisis sociales.
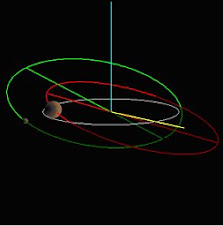




No hay comentarios:
Publicar un comentario